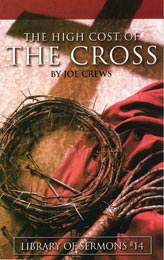 By Joe Crews
By Joe Crews
El verdadero significado de su sacrificio
Cuenta la historia que después de su desastrosa derrota en Waterloo, Napoleón se reunió con algunos de sus principales generales para analizar las fallidas tácticas de la batalla. En el transcurso de la discusión, el pequeño general señaló a Inglaterra en el coloreado mapa que tenían frente a ellos y dijo con amargura: “De no ser por esa mancha roja, yo sería el amo del mundo”. Satanás puede decir lo mismo hoy, excepto que señalaría una cruz erigida sobre una colina fuera de los muros de la antigua Jerusalén. ¿No se siente agradecido por esa mancha roja del Calvario, que impidió que este mundo sucumbiera al control de nuestro mayor enemigo?
En ese lugar, momento y enfrentamiento se decidió el destino del planeta Tierra. Desde entonces, Satanás es un enemigo vencido. Allí encontró su Waterloo, y sufrió una derrota decisiva de la que jamás podrá recobrarse.
Pocos entienden el verdadero significado del sufrimiento y la muerte de Cristo en esa cruz. Tenemos apenas una vaga idea del conflicto que enfrentó y el tipo de muerte dolorosa que sufrió. Si nuestros ojos se abrieran y comprendiéramos el verdadero significado de su sacrificio, nos rehusaríamos a seguir colaborando con Satanás. Nuestra debilidad se tornaría en fortaleza y victoria.
Los escritores de la Biblia se esforzaron por explicar, en lenguaje humano, la misteriosa encarnación y la muerte expiatoria del Hijo de Dios. Con frecuencia nos conmovemos ante el poder de su testimonio inspirador. Se nos presentan atisbos que nos deslumbran, pero aún así, apenas se roza la superficie de un tema que continuará estudiándose por la eternidad.
Pablo escribió: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:5-8). Estas sublimes palabras describen la condescendencia de Jesús, desde el trono al pesebre, y luego a la cruz.
¡De lo más alto a lo más bajo!
No existe en las vastas extensiones de espacio y tiempo, una sola ilustración que represente con exactitud el acto de Jesús. Algunas veces se intenta crear situaciones ficticias que logren transmitir la idea de su sacrificio. Por ejemplo, se describe una jauría de perros salvajes enfermos, cubiertos de costras y llagas supurantes. Se plantea la hipótesis que, si un solo ser humano se ofreciera espontáneamente para convertirse en un perro, toda la manada podría librarse de una muerte inminente.
¿Existiría alguien que de forma voluntaria se despojara de su condición humana y sufriera la indignidad indecible de convertirse en perro? Por dramático que parezca, esta ilustración apenas refleja la humillación que sufrió el divino Hijo de Dios. No logramos captar cómo Jesús dejó atrás gloria y posición, para despojarse de sí mismo y formar parte de la condenada y agonizante familia de Adán.
Por ello es muy difícil para los cristianos comprender la expiación. ¿Por qué se trata con tanta indiferencia los eventos de la cruz? Seguramente porque no logran comprender lo que le costó su salvación al Hijo de Dios. Saber el costo de algo, nos lleva a apreciarlo mejor. Tanto mayor es la inversión, más valor le damos.
Nos hemos topado con personas que muestran una desconcertante indiferencia hacia el sacrificio de Cristo. Al final de una de mis campañas evangelísticas, visité a un empresario que había asistido todas las noches, pero no había tomado una decisión. Durante la serie de cuatro semanas, habíamos desarrollado una cálida amistad, por lo que me atreví a preguntarle por qué no se había decidido por Cristo.
Su vaga respuesta me indicó, que no había comprendido la seriedad de aceptar el regalo de la salvación. Nunca había respondido al llamado del evangelio y, ante mi suave cuestionamiento, confesó que no se sentía seguro con respecto a su salvación. Finalmente, le pregunté de forma directa: “¿Quieres decir, Sam, que si mueres esta noche no tendrías ninguna esperanza de obtener la vida eterna?” Él respondió: “No, nunca he hecho profesión de ser cristiano”.
Impresionado por su evidente despreocupación, tuve el valor de preguntarle: “Sam, supongamos que mañana por la mañana recibes de tu banco $10,000, entregando a cambio un documento, con la firma de diez hombres de esta localidad. ¿Estarías dispuesto a recorrer la ciudad esta noche y obtener esas firmas? Él respondió: “Por supuesto que lo haría”.
“¿Correrías el riesgo de perder una de esas firmas?” Le pregunté. “Por supuesto que no” respondió Sam, “reconozco lo bueno en cuanto lo veo”.
La verdad es que Sam no reconoció lo bueno cuando lo vio, y me sentí obligado a decírselo de la manera más amable que mi espíritu indignado me permitió. Le dije: “Sam, no te arriesgarías a perder $10,000 entre hoy y mañana; sin embargo, has manifestado que te correrías el riesgo de perder la vida eterna si murieras esta noche. Le das más valor al dinero, que a la vida eterna. Tus prioridades están invertidas. No tienes la menor idea de lo que costó poner la salvación a tu alcance, o no lo tomarías tan a la ligera”.
No es difícil entender por qué mi amigo se mostró tan evasivo en cuanto a la cruz de Cristo. Aunque siempre había vivido entre cristianos y escuchado cientos de sermones, creía que Jesús había muerto como un mártir. No es posible comparar la muerte de Jesús con los miles que fueron crucificados en las afueras del muro de Jerusalén. Cristo no murió por las torturas físicas a las que fue sometido. Ni los golpes ni el dolor pudieron ocasionar la agonía de la cruz. Otros soportaron las mismas torturas corporales, pero las causas que produjeron la muerte del hijo de Dios no fueron las mismas. Su muerte fue distinta. ¿En qué sentido fue diferente?
¿Qué tipo de muerte padeció? La Biblia dice, “para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos” (Hebreos 2:9). Pensemos en esto por un instante. Murió mi muerte, la suya y la del resto de la humanidad. ¿Cómo es posible? ¿No tendremos que experimentar la muerte al final de nuestros días? Por supuesto que sí. Y en esto radica el misterio y la maravilla de lo que hizo por nosotros. Jesús no tomó nuestro lugar en la primera muerte, sino que murió la segunda muerte, en lugar de todas las almas que llegaron a nacer.
Cristo murió la segunda muerte
Es de vital importancia distinguir entre la primera y la segunda muerte. Solo entonces seremos capaces de entender por qué Dios el Padre le dio la espalda a su Hijo en la cruz. A los ángeles no se les permitió auxiliarlo. Jesús tuvo que ser tratado como si fuera culpable de todos los terribles pecados jamás cometidos. Bajo el peso de esa condenación y culpa, sudó grandes gotas de sangre y cayó desmayado al suelo, en el Getsemaní. En la colina del Gólgota, privado de la presencia y aprobación de su Padre, clamó en medio del tormento: “Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46).
¿Entiende ahora lo que Sam pasó por alto? No sintió el sufrimiento real de la cruz y, por lo tanto, no comprendía el verdadero valor de la salvación. Intentaremos revelar algunos de esos “costos ocultos” que Sam no reconoció, y que muchos hoy en día tampoco valoran.
Pablo escribió: “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Romanos 5:12). Varias preguntas fundamentales surgen de estos enunciados de Pablo. Si solamente un hombre pecó, ¿por qué todos tuvieron que morir? ¿Tiene la gente que pagar por los pecados de otros?
Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, representaba a toda persona que alguna vez nacería. Como líder de la raza humana, compareció ante Dios personificando a cada ser nacido en este planeta. Usted y yo estábamos allí, en forma de genes y cromosomas que luego producirían el patrón hereditario de los hijos de Adán. Como partícipes de su cuerpo y mente, todos sus descendientes se vieron afectados por lo que le aconteció. Él es nuestro padre, y existen las leyes de la herencia, que reproducen el patrón genético de una generación a otra.
¿Qué le sucedió a Adán que también afectó a su descendencia? Dios lo puso a prueba en ese paraíso original. La prueba fue simple y directa: obedecer y vivir o desobedecer y morir. Recordamos muy bien la historia del árbol en medio del huerto. Dios dijo: “porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” (Génesis 2:17). Su permanencia en la perfecta atmósfera del Edén dependía de la obediencia. El futuro feliz de Adán estaba condicionado a que se mantuviera alejado del árbol prohibido, pero no cumplió con esta condición.
No se había hecho ninguna provisión para eliminar el castigo o reducirlo. El asunto era claro: obedecer y vivir o desobedecer y morir. A la edad de 930 años la sentencia se cumplió, Adán murió y fue enterrado.
Todos los hijos de Adán nacieron después que su naturaleza se corrompiera por el pecado. Heredaban solo lo que el padre podía transmitirles, por lo cual nacieron con una naturaleza pecaminosa y caída. Notemos que no heredaron la culpa del padre, sino su debilitada naturaleza pecaminosa. El pecado original no existe, en el sentido que los descendientes de Adán tuvieran que rendir cuentas por el pecado de este. Es cierto que también estaban sujetos a la muerte, pero no como castigo por el pecado cometido por Adán. Murieron porque habían recibido una naturaleza mortal a través de las leyes de la herencia. Su muerte fue el resultado de la constitución degenerada que Adán pasó a su descendencia. La muerte de Adán fue el castigo de su propio pecado.
Desde el momento en que el pecado se convirtió en un factor fijo, todo ser humano que viviera, quedaría sujeto a la primera muerte. No cabe duda que, sin la intervención de Dios, habría sido muerte eterna. El período de prueba de Adán culminó cuando pecó; con ello también caducó esa primera oferta de vida. Había perdido toda esperanza de vivir bajo la propuesta que Dios le había hecho. Le esperaba la muerte: una muerte eterna, sin esperanza. Si Dios no hubiese intervenido, hubiera sido el fin para Adán y toda su progenie.Un segundo período probatorio ofrecido
Inmediatamente después que Adán pecó, y antes que la sentencia fuese ejecutada, Dios introdujo el plan de salvación por medio de la simiente de la mujer, y le concedió a Adán una nueva prueba. (Génesis 3:15). Este segundo período probatorio fue otorgado bajo la condición de que se aceptase a un Salvador que llevara la culpa del hombre mediante su muerte sustituta. Renació una nueva esperanza para Adán y toda su descendencia con este segundo acuerdo, aunque el mismo no alteró las consecuencias resultantes de haber fracasado el primero.
Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podía Dios defender su integridad mediante la ejecución del castigo del primer fracaso, y aún así extender a todos la oferta de una nueva vida mediante otro período probatorio? Dios enfrentó ese desconcertante dilema de una manera tan sencilla que nos asombra. Dejaría que los hombres vivieran su limitada vida y que luego murieran, sin importar si actuaron bien o mal. Esa primera muerte se ocuparía de las consecuencias adánicas que siguieron al fracaso de la primera prueba. Luego, permitiría que todos resucitaran de esa primera muerte, a la que sucumbieron sin tener culpa, y que comparecieran ante Dios para responder por sus propios pecados, de los que ahora sí eran responsables. Su destino se determinaría en base al segundo período probatorio (entre el nacimiento y la primera muerte), y en cómo cumplieron las condiciones de la salvación a través de Cristo.
Si son declarados culpables de fallar personalmente la segunda prueba, serán sujetos al mismo castigo que encaró Adán: la muerte. En este caso, sin embargo, no se extenderá más el tiempo de prueba, y experimentarán la muerte segunda —la extinción definitiva y eterna—.
Podemos entender mejor las palabras de Pablo: “Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados” (1 Corintios 15:22). El plan de salvación involucra la resurrección de todos los hombres de la primera muerte, con el propósito de quedar fuera del alcance de los efectos del pecado de Adán. De esa manera, pueden ser juzgados sobre la base de sus propias acciones y elecciones. Adán murió porque comió del fruto del árbol prohibido, no por sus acciones posteriores. Pero si, después del juicio, Adán merece la segunda muerte, no será porque comió del fruto, sino por los subsecuentes pecados cometidos luego de esa experiencia que no fueron confesados ni perdonados.
Algunos acusan a Dios de ser arbitrario y cruel, por resucitar a los impíos para destruirlos en el lago de fuego. ¿Por qué no dejarlos bajo el poder de la primera muerte? Eso no satisfaría las condiciones exigidas por el segundo período probatorio. La primera muerte no es el castigo por el pecado de ningún descendiente de Adán. La justicia requiere que cada individuo rinda cuentas por el cumplimiento de las condiciones de su propia salvación. Sin una resurrección, no se puede llevar a cabo dicho juicio ni impartir una retribución justa. No es un acto caprichoso de parte de Dios, sino el cumplimiento de las normas de la justicia divina.
El segundo Adán pasa la prueba
Entendiendo la primera y la segunda muerte, estamos preparados para examinar la función del primer y segundo Adán. Así como Adán, en el Huerto del Edén, representó a toda la raza humana, Jesús, el segundo Adán, representaría a cada individuo. “Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos” (Romanos 5:18-19).
Tal y como se desprende de lo anterior, lo que le sucedió al primer Adán afectó a todos los que él representaba. Ahora Pablo nos dice que la experiencia del segundo Adán afectará directamente a todos los hombres. Jesús, el Creador, se fusionó con la humanidad y se presentó ante Dios como representante de todos. Por eso Pablo escribió: “Con Cristo estoy juntamente crucificado” (Gálatas 2:20). “Somos sepultados juntamente con él... por el bautismo” (Romanos 6:4). “Como Cristo resucitó... así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:4). La vida del hombre está profundamente relacionada con los acontecimientos de la vida de Cristo.
Puesto que Jesús vino a redimir el fracaso del primer Adán, tuvo que hacerlo bajo la misma condición carnal que poseía la humanidad. “Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo” (Hebreos 2:17). Si hubiese tenido alguna ventaja sobrenatural sobre sus hermanos en la lucha por conquistar el pecado, habría confirmado la acusación de injusticia hecha por Satanás. Dios podría haber sido acusado de exigir una obediencia no tan solo irracional, sino imposible. Cristo vino a refutar la falsa acusación del diablo, mediante el cumplimiento de los requisitos de Dios, revestido de la naturaleza humana, de manera que cualquier hombre pueda también lograrlo mediante la fe en el Padre.
Es la victoria perfecta de Cristo sobre el pecado y la muerte, lo que constituye la base de toda salvación. Todos los descendientes de Adán yacían bajo la influencia de su debilidad y fracaso, por lo que era imposible que obedecieran la ley. Esa familia de Adán, moribunda y condenada, estaba destinada a la lucha y la derrota perpetuas. Pero la victoria del segundo Adán abrió una puerta de escape para la familia del primer Adán.
El cambio de familia
El primer Adán dejó en herencia los resultados de su experiencia pecaminosa a través del nacimiento físico: la debilidad, el pecado y la muerte. El segundo Adán transmitió los resultados de su experiencia sin pecado a través del nacimiento espiritual: la participación de la naturaleza divina, la victoria y la vida eterna. Todas las consecuencias del fracaso del primer Adán son en su totalidad contrarrestadas por el segundo Adán. Por favor, no perdamos de vista el hecho que podemos unirnos a la nueva familia solo a través de un nacimiento espiritual. Mediante la fe en Cristo se lleva a cabo una nueva creación que eleva al hombre y lo saca del estado carnal y sin esperanza en que está sumida la familia de Adán. “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).
Cambiar de familia constituye una de las bendiciones menos comprendidas de la experiencia cristiana. No es una transacción teórica o mística con resultados prácticos. Así como la transformación de la naturaleza es marcadamente real, los privilegios de la nueva familia también son genuinos. Una de las cosas más difíciles de aceptar para el cristiano recién convertido, es el cambio total de postura, autoridad y propiedad bajo la nueva relación familiar. Ahora tienen acceso a todas las riquezas y ventajas a que tienen derecho los hijos de Dios.
Se incluyen promesas increíbles en esta nueva relación espiritual. “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo” (Romanos 8:16, 17). Es fácil entender por qué la mente humana se abruma ante este concepto. Tendemos a buscar contradicciones ocultas e interpretaciones secretas en pasajes como estos. Un coheredero es aquel que tiene los mismos derechos sobre todo el patrimonio familiar. Nos preguntamos cómo es posible convertirnos de pronto en herederos de una riqueza ilimitada. ¡De vivir en pobreza extrema nos convertimos en propietarios del universo!
Las posesiones de Dios incluyen galaxias y universos islas en el espacio. Por la fe tratamos de aferrarnos a la realidad: Jesús y yo compartimos, y compartimos por igual, las riquezas espirituales del Padre. Todo lo que Cristo recibe, nosotros también lo recibimos. Pablo describe los recursos inagotables de una vida llena del Espíritu con estas palabras: “para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios” (Efesios 3:19). ¿Quién puede comprender semejante lenguaje? El Dios amante que nos creó, y entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, ahora quiere que poseamos todo lo que su Hijo posee, ¡y también todo lo que es suyo!
Además de heredar las impresionantes posesiones de un rey, también adoptamos el apellido y adquirimos el parecido familiar. Incluso comenzamos a asemejarnos a nuestro nuevo Padre y Hermano Mayor. “Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno” (Colosenses 3:10). En el principio, Adán fue creado a imagen de Dios y llamado “hijo de Dios”. En Génesis leemos: “a semejanza de Dios lo hizo... Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen” (Génesis 5:1-3).
De tal palo, tal astilla. Adán se parecía a Dios, pero el parecido se perdió a causa del pecado. De modo que el hijo de Adán no se parecía a Dios, sino a Adán. Pero bajo el nuevo nacimiento, el hombre comienza a perder sus rasgos adánicos y a parecerse a Aquel que lo creó: a Jesús. ¿Es este parecido real o imaginario? ¿Crea Dios solo una ilusión para que parezca que el hombre está siendo restaurado a la imagen divina, u obra poderosamente para que se produzca el cambio? Existe un debate teológico sobre si la justicia de Dios es imputada o si también es impartida. Los que piensan que al hombre solo se le considera justo, no creen que pueda en verdad vencer el pecado y vivir una vida santa, incluso en Cristo. Pero las palabras de Pablo son claras: “por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos” (Romanos 5:19).
Además del parecido familiar, este nuevo nacimiento espiritual nos libra de la segunda muerte, la cual era inevitable bajo la naturaleza adánica. Cristo no cambió la pena de muerte como resultado del fracaso de Adán bajo el primer período probatorio, pero sí abolió la segunda muerte para los que lo aceptaron bajo el segundo período de prueba. Esto se logro porque Jesús estuvo dispuesto a sufrir la horrible pena de la segunda muerte en lugar del hombre. Se hizo pecado por nosotros y voluntariamente aceptó el castigo que el pecado exige. En la cruz, sin ningún rayo de esperanza del Padre, Jesús fue envuelto en la oscuridad de un millardo de almas perdidas. Él gustó la muerte por todos (Hebreos 2:9).
El crisol de fuego de Abraham
¿Fue fácil para Jesús pasar por semejante experiencia? ¿Fue fácil para el Padre apartarse de su amado Hijo y tratarlo como si fuese culpable de la blasfemia y el crimen más atroz? Solo un hombre en el mundo ha estado cerca de comprender el intenso sufrimiento del Padre y del Hijo en ese contexto. Ese hombre, Abraham, también entregó a su único hijo y se convirtió en el primer ser humano en compartir la agonía de la cruz.
Pablo escribió: “Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham” (Gálatas 3:8). Jesús también reconoció que Abraham tuvo revelaciones especiales sobre la expiación. Dijo: “Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó” (Juan 8:56).
Para entender cómo este patriarca del Antiguo Testamento tuvo tal percepción profética de la obra del Mesías, debemos remontarnos a su experiencia en el monte Moriah. A causa de que inicialmente no había creído que Dios pudiera darle un hijo del vientre seco de Sara, Abraham fue sometido a otra prueba concerniente a la vida que proviene de la muerte. Dios le dijo que sacrificara a su único hijo, Isaac, en un altar. El relato de ese viaje solitario al monte Moriah es una de las historias más conmovedoras de las Sagradas Escrituras.
Abraham no tenía ninguna duda sobre la validez de la orden. Era amigo de Dios y había aprendido a reconocer su voz. Sin embargo, no entendía la razón de esta extraña orden. La promesa de que Isaac era la simiente a través de la cual vendría el Mesías, había sido confirmada en repetidas ocasiones. Ahora se le pedía que tomara la vida de ese hijo de su vejez, por medio del cual el mundo sería bendecido y redimido. ¿Cómo podría el Salvador ser descendiente de Isaac si moriría sacrificado en el altar?
Al llegar padre e hijo al pie de la montaña, la fe de Abraham había reclamado con determinación el poder de resurrección de Dios. Les dijo a los criados, “yo y el muchacho iremos hasta allí” (Génesis 22:5). Esta vez no hubo vacilaciones ante la aparente imposibilidad de la promesa. Nadie había sido resucitado de los muertos; pero Abraham creía que Dios cumpliría su promesa en cuanto a la simiente de Isaac.
Cuando Abraham levantó el cuchillo sobre su sumiso hijo, encaró la prueba más severa que jamás haya enfrentado ser humano. El quitarle la vida a su hijo ya era algo terrible; pero con una estocada del cuchillo estaba a punto de destruir la única esperanza de salvación para él y para el resto de la humanidad. Nadie, salvo Jesús, sostendría el destino del mundo en sus manos como lo hizo Abraham en ese momento. Esta prueba implicaba mucho más que el afecto paternal. Al matar a Isaac, Abraham estaba privando al mundo de un Salvador. Él también tenía el cuchillo en su garganta. La palabra infalible de Dios le había asegurado que ningún Mesías podría nacer sin Isaac. ¿Comprendemos mejor la magnitud de la prueba de Abraham? No es de extrañarse que Jesús dijese que Abraham pudo ver Su día.
Aunque se detuvo su mano y Dios proveyó de un animal para el sacrificio, Abraham verdaderamente entregó a su hijo ese día. Experimentó todo el dolor, la angustia y el horror que acompañan la muerte de un hijo único. Teniendo el poder para salvar la vida de su hijo, no lo ejercería. Dios intervino hasta comprobar que Abraham no dudaría en ofrecer a Isaac. Gracias a Dios por la fe de Abraham y la equiparada fe y sumisión de su hijo amado. Nadie puede pasar por alto el impacto de esta conmovedora historia. Pone al alcance de la mente humana el amor y el sacrificio de la expiación. Ahora comprendemos mejor cómo el Padre y su Hijo unigénito sufrieron en la cruz. El costo de nuestra redención se vuelve más claro.
Cómo la cruz garantiza el perdón
Consideremos otro aspecto de este drama celestial, que esclarecerá aún más el amor y el sacrificio de Dios. ¿Cómo la muerte de un hombre, el segundo Adán garantiza el perdón a todos los que han pecado? La Biblia nos dice: “sin derramamiento de sangre no se hace remisión (de pecados)” (Hebreos 9:22). Remisión, por supuesto, significa perdón. La pregunta es: ¿Cómo la muerte de Cristo hace posible el perdón de los pecados? Esto nos lleva al meollo de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Jesús tuvo que sufrir la segunda muerte para adquirir el poder de perdonar.
El origen del perdón está basado en un acto de sustitución. Quien perdona a otra persona, debe tomar el lugar de aquel a quien está perdonando y estar dispuesto a sufrir las consecuencias del daño provocado. Por ejemplo, si le perdono una deuda a alguien, debo estar preparado para sufrir la pérdida del dinero. Si perdono al que me asestó un golpe, debo estar dispuesto a sufrir el dolor sin demandar que se castigue al agresor.
La justicia requiere que cada ofensor sea sancionado en proporción al acto cometido: ojo por ojo y diente por diente. El que golpea a otro, debe también recibir un golpe a cambio. Sin embargo, el perdón libera al ofensor de recibir lo que legalmente merece. Quien perdona, asume la consecuencia y de esta manera el culpable queda libre del castigo. Por lo tanto, todo acto de perdón conlleva la sustitución del culpable por el inocente.
Como ilustración adicional, imaginemos que un hombre asesinado pudiese perdonar a su homicida desde ultratumba. En efecto, consentiría a su propia muerte para que el asesino no fuese castigado. Al aceptar los resultados de la ofensa en su contra, permite que su propia muerte satisfaga la pena, que legalmente se le tendría que imponer al asesino.
Esta ilustración nos ayuda a comprender mejor la expiación. Se trata aquí del reajuste de una relación quebrantada. De esto se trata en realidad la expiación. Siempre hay dos partes involucradas, el agraviado y el ofensor. En este caso, Dios es el agraviado, y el hombre, el pecador. La justicia exige una satisfactoria expiación del pecado. Solo hay dos caminos posibles: o bien la justicia exigirá la pena impuesta o el ofendido debe perdonar. Si se otorga el perdón, el agraviado tendrá que aceptar las consecuencias del pecado y sufrirlas en lugar del culpable. La pena del pecado es la muerte. Para conceder perdón al pecador, Jesús debe estar dispuesto a sufrir el mismo castigo que la ley quebrantada demandaría del pecador.
El castigo por el pecado no es la primera muerte, sino la segunda muerte. Es por ello que la prolongada agonía de Jesús en la cruz fue totalmente distinta a cualquier otra muerte. Miles de criminales fueron crucificados de la misma manera que Cristo fue clavado en la cruz, pero solo sufrieron el dolor físico de la primera muerte. Él experimentó la terrible condenación y separación de Dios, que sentiría el más vil de los pecadores en el lago de fuego. Compartir indirectamente la culpa por violación, asesinato y atrocidades, traumatizó su naturaleza sensible. Se hizo pecado para permitir que la ira de la ley cayera sobre él, exactamente de la misma forma que caería sobre los perdidos.
No hay otra manera de explicar la misteriosa angustia de espíritu que rodeó a nuestro Salvador en sus últimas horas de vida. Desde el huerto del Getsemaní, Jesús cargó con los pecados acumulados de la humanidad en su corazón quebrantado. No se permitió que ni un solo rayo de luz penetrara el manto de separación absoluta que impuso su Padre en el cielo. A fin de tomar el lugar de los pecadores culpables y conceder perdón, no podría existir diferencia entre el castigo de ellos y su propio castigo.
Que nadie diga que el Padre no sufrió en igualdad de condiciones con su Hijo. La paciencia divina de Dios al permitir que hombres impíos torturaran a su Hijo hasta la muerte es la prueba irrefutable que nos ama con el mismo amor que amó a Jesús. La decisión que enfrentó fue muy simple. Perdonaría al Hijo o nos perdonaría a nosotros. No había otra opción. La ley santa y perfecta había sido quebrantada. Al ser reflejo de su carácter, no podía cambiarse ni destruirse. Había que pagar la pena. El Padre amaba a los que habían quebrantado su ley, pero también amaba a su Hijo.
Observemos nuevamente la escena en torno a la cruz. Dios observó cuando esos hombres malvados escupían y golpeaban el rostro de Jesús con los puños. No eran dignos ni siquiera de tocar el borde de su manto; pero lo maltrataban hasta llevarlo a la muerte. Dios tenía en sus manos el poder de herir a esos seres insignificantes hasta hacerlos desaparecer. Podía salvar a su Hijo de los crueles insultos y golpes, pero si intervenía, ningún ser humano volvería a vivir. Adán, Abraham, José, Daniel y el resto de los hijos de Adán se perderían para siempre. La resurrección de ellos dependía enteramente de la muerte y resurrección de su amado Hijo. En su omnisciencia, Dios debió tener presente cada rostro y nombre, incluso el de aquellos que aún no habrían nacido.
En ese momento Dios pensó en usted y en mí. A pesar de que fue testigo de nuestros miserables fracasos, aún así anhelaba que estuviésemos con Él por la eternidad. Sabía que la mayoría no aceptaría la oferta de la vida eterna con Él, aunque se ofrecía a tan alto precio. Pero también sabía que unos pocos lo amarían, y con gusto recibirían la muerte sustituta de su Hijo en favor de ellos. Así que Dios le volvió la espalda a su Hijo, y permitió que muriera aplastado bajo el peso de pecados que no cometió. Hasta el sol ocultó su rostro de la terrible escena y la tierra se estremeció en protesta. “Consumado es” exclamó Jesús, y entregó su vida (Juan 19:30).¿Fue el costo demasiado alto?
Se había pagado el precio de la redención. ¿Fue demasiado alto? Para los miles de millones significó una inversión malgastada, un sacrificio en vano. Tomarían esta transacción a la ligera y la rechazarían sin pensarlo. ¿Qué opina usted? Ahora que tiene una mejor perspectiva de lo que costó, ¿responderá a la inversión que Dios hizo en su salvación?
Hasta aquí nos hemos centrado en el enorme alcance de la expiación tal como fue dispuesta para cada hombre, mujer y niño que alguna vez haya vivido. Este énfasis no debe opacar el aspecto terriblemente personal de lo que Él hizo. La calidad de amor que llevó a Jesús a la muerte en la cruz fue tal, que habría hecho el mismo sacrificio en favor de una sola alma. Constantemente me recuerdo que Dios no solo “de tal manera amó al mundo”, sino que me amó tanto a mí que dio a su Hijo. La genialidad de todo el plan de salvación giró en torno al beneficio de su muerte para cada ser humano.
El amor de Cristo por las personas se dramatiza repetidamente en la Biblia. Lo encontramos entablando conversaciones personales. Algunos de sus discursos espirituales más importantes se dirigieron a un solo individuo. Lo vemos también en el peligroso viaje que hizo a través del mar para liberar al endemoniado gadareno. Le tomó dos días completos de su precioso tiempo, cruzar esas tormentosas aguas y regresar. Solo un hombre fue contactado directamente durante ese desagradable viaje, pero ese hombre, más tarde, llevo a toda una aldea a los pies del Salvador.
Observemos a Jesús relacionarse con Nicodemo, el leproso, la ramera y el despreciado recaudador de impuestos, antes de poder entender el valor de una sola alma. Dedicó tiempo a los demás, independientemente de la posición social o posesiones. La mujer de Samaria era otro “personaje” desvergonzado de la comunidad, cuando Cristo aprovechó la oportunidad para entablar una conversación que cambiaría su vida.
No cabe duda que Jesús veía en cada persona un candidato para la vida eterna. ¿De qué otra manera podemos explicar su asociación con Simón, Zaqueo y María Magdalena? Veía en cada alma el glorioso potencial de reflejar su propio carácter santo, tanto para el tiempo como para la eternidad. Allí vislumbró la razón de su encarnación. Cada alma era la que había venido a redimir. Esos fueron los rostros que le vinieron a la mente mientras colgaba de la cruz, fortaleciéndolo para beber la copa de su sufrimiento.
Una de las declaraciones más asombrosas de la Biblia sobre la expiación se encuentra en Hebreos 12:2: “Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios”.
¿Cómo pudo conectar esa terrible experiencia de la cruz con el júbilo? Se nos asegura que el gozo lo preparó para padecer la vergüenza y la humillación de la crucifixión. ¿Cuál fue “el gozo puesto delante de él”? Aquí radica el secreto de su abnegación. Lo hizo en la fuerza del regocijo anticipado de abrir de par en par las puertas del paraíso, para darnos la bienvenida a su reino eterno. Fue el amor por nosotros y el deseo de estar juntos por la eternidad, lo que le llevó a soportar lo insoportable. Esto nos da la seguridad que estaba pensando en usted y en mí mientras padecía las desgarradoras crueldades de la cruz.
¿Vale un alma un precio tan infinito? A la luz de la eternidad, la respuesta es sí. Considere el hecho asombroso, que un alma redimida vivirá más que la suma de los años de la población total de la Tierra. Con el tiempo, en la eternidad, la vida de esa persona sobrepasará un millón de veces la esperanza de vida de todos los habitantes juntos de este mundo. En este sentido, una persona que se salve representa más vida, más logros y mayor satisfacción, que el de todas las personas perdidas. Jesús debe haber reconocido esa verdad cada vez que contemplaba el rostro de un hombre, una mujer o un niño. Incluso en el ser humano más degradado, vio una vida que podía conmemorar su amor por toda la eternidad.
Con estas vislumbres acerca del costo real del Calvario, ¿cómo podría alguien tomar a la ligera la misión de Jesús en el planeta Tierra? Usted puede ser esa alma que testificará por la eternidad del amor y la gracia de nuestro Salvador. Nunca se ha dado tanto por tan poco. Con un solo paso de fe podemos cambiar el derecho de nacimiento perecedero del primer Adán, por las inescrutables riquezas del segundo Adán. En un momento de sumisión y de aceptación comenzamos a compartir la vida que Él merecía, porque estuvo dispuesto a soportar la culpa, la condenación y la muerte que nosotros merecíamos.
¡Qué grandioso intercambio! Será el tema inagotable de estudio por toda la eternidad. Y al paso de las edades, continuaremos aprendiendo nuevas y apasionantes verdades sobre la naturaleza de su amor expiatorio y de su sacrificio. “¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?” (Hebreos 2:3) ¿Tan grande? Mejor dicho, ¡Tan grandiosa! No hay respuesta a la pregunta, porque no hay forma de escapar. Acepte hoy mismo esa salvación que ha costado tanto ofrecer. No la ignore ni un segundo más.